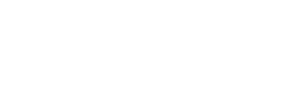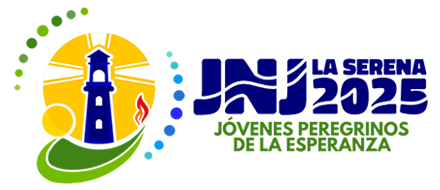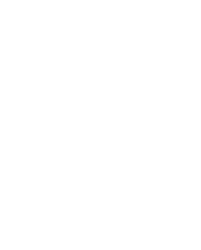“Con el Domingo de Ramos, damos inicio a una nueva Semana Santa. Este año volverá a tener su dimensión tradicional, una vez superada más o menos la pandemia. Por eso es muy importante que la celebremos con intensidad, pues se trata de la pasión y resurrección de Jesús”, escribe el Pbro. Juan Andrés Basly Erices, administrador diocesano, en la columna del Diario Austral el domingo 02 de abril.
En esta celebración hay un doble sentimiento siempre, muchos las esperamos con ansias porque nos permiten acompañar a Cristo en su pasión y muerte y nos fortalece en nuestra esperanza, pues el triunfo de Cristo sobre la muerte es también nuestra victoria. La resurrección de Cristo nos anima en nuestro calvario, porque sabemos que después de este valle de lágrimas, si estamos unidos a Jesús, también participaremos de su resurrección.
Pero hay un segundo grupo, aquel que se desespera porque llegue pronto la Semana Santa, porque tendrán unas pequeñas vacaciones, y son aquellos que se van a las playas, a los diferentes lugares turísticos, hacen fiestas, se emborrachan, participan de eventos sociales… son aquellos a los que la muerte y resurrección de Cristo les da igual, y el Viernes Santo prefieren estar en una playa, o unas termas y no en el calvario; son aquellos que el Domingo de Pascua están tristes porque se acabaron las vacaciones. Y vale la pena aclarar, que hay un tercer grupo, aquel que combina a los dos anteriores: participa de algunas celebraciones religiosas, y tal vez asiste al Vía Crucis, pero el sábado amanece haciendo turismo; participan de la muerte de Cristo, pero no de su Resurrección.
Y ese contraste se refleja perfectamente ahora en los dos escenarios que leemos del Santo Evangelio de San Mateo (21,1-11). Primero el relato de la entrada triunfante de Cristo a Jerusalén, donde es reconocido como Mesías «Es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea», aclamado y vitoreado por una gran multitud que extendía sus mantos y con ramas de árboles alfombrando el camino por donde iba a pasar Jesús, al tiempo que gritaban jubilosos «¡viva el hijo de David!». «¡Bendito el que viene en nombre del Señor!». Es maravilloso el escenario al que nos traslada el Evangelio; una gran celebración, digna del Mesías, y al leerla e imaginarse cómo fue, dan ganas de gritar con ese pueblo y aplaudir a Jesús entrando a Jerusalén.
Pero luego viene el segundo relato, (Mt 26, 3-5.14-27) el que nos describe la Pasión de Cristo, comenzando por la negociación de Judas con los sumos sacerdotes, hasta su muerte en el calvario y su sepultura. Dos escenarios en un mismo día, que le dan un sabor agridulce a nuestra celebración. Un contraste chocante, pero que pinta realmente el contraste mismo con el que no pocos vivimos nuestro cristianismo. Muchos de los que recibieron a Jesús y gritaban jubilosos «¡viva el hijo de David!», el viernes cambiaron sus aclamaciones por “¡crucifícalo!”, “¡crucifícalo!”, “¡crucifícalo!” con una voz mucho más fuerte. Muchos le aclamaron como el Mesías, le reconocieron como el profeta de Nazaret de Galilea, pero el viernes lo verán como un delincuente al que hay que darle muerte, cambiaron el “viva” por “mátalo”. Y esa es la realidad de nuestro cristianismo.
Celebremos la Semana Santa con una fe que nos impulse a identificarnos con Jesús, solidario con todos los que están cansados de sufrir injusticia y la violencia. Aclamemos no sólo como “el que viene en el nombre del Señor”, sino también como el que tiene este mismo título -el de Señor- por haber entregado su vida para salvarnos a todos y hacer de nosotros hijos e hijas de Dios. Y, en consecuencia, renovemos nuestro compromiso de vivir de acuerdo con su mandamiento del amor, significado en la santa cruz, cuyo cumplimiento es el único camino para lograr la reconciliación y la paz en esta vida, y la felicidad eterna en la venidera.