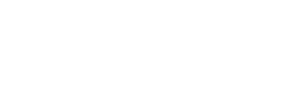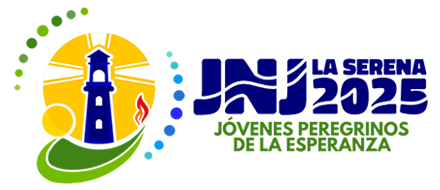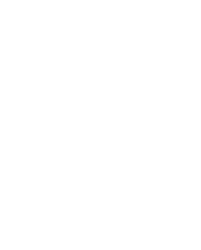Por Jorge Enrique Mújica
A mediados de 2014 la NASA creó el mosaico temático sobre el planeta tierra más grande del mundo: 36,422 selfies completaron el collage. La manera de conseguir las fotografías no fue menos megalómana: se hizo por medio del hashtag #GlobalSelfie el cual fue secundado por personas de más de cien países en redes sociales. La masiva participación conseguida por la NASA supuso, en realidad, la continuidad de un fenómeno cada vez más extendido y que incluso ha merecido ser reconocido por el prestigioso Oxford Diccionary como la palabra del año en 2013: «selfie».
El fenómeno de los selfies ha sobrepasado el ámbito de lo anecdótico (recuérdese, por ejemplo, los «camelfies» o selfies con camellos) y parece estar destinado a no quedar encorsetado en la denominación «moda pasajera».
¿A qué se debe esta masificación del compartir imágenes sobre uno mismo que tan solo en 2013 supuso 1 millón de publicaciones diarias de este tipo? Evidentemente esto es posible gracias a la dinámica de la inmediatez y la masificación que la técnica hace posible y a la que la sociedad digitalizada estimula. Se trata, por tanto, de algo de carácter técnico pero también psicológico: son las propias personas las que se sienten involucradas y, aunque parezca una redundancia, protagonistas también de sus propias fotos, incluso al sacarlas.
Esta dimensión protagónica está aderezada por el hecho de que las fotos también son un testimonio capturado en pixeles por el que las personas dicen con imágenes: «yo estuve ahí», «yo soy así», «alguien estuvo conmigo». Y tal vez con un poco de suerte se convierten en contenidos virales, es decir, masivos, consiguiendo así también un poco de fama efímera.
El fenómeno selfie no ha quedado exento de tintes patológicos como cuando en mayo de 2014 un joven ve caer, tras el sprint final del «Giro de Italia», al ciclista alemán Marcel Kittel: se le acerca y en lugar de ayudarlo se toma una foto con él para luego compartirla en las redes sociales. Actitudes análogas se repiten en muchas partes y con muchas personas. Y eso es también lo que está al fondo del breve corto «Aspirational», de la actriz Kirsten Dunst.
Dunst se burla finamente de la cultura del selfie y pone el dedo en la llaga: la deshumanización de las personas al tiempo de Instagram. En «Aspirational» vemos a Kirsten esperando fuera de su casa. Pasan dos chicas que la reconocen, se le acercan con smartphones en la mano y, sin más, comienzan a hacerse fotos con ella. Terminada la «sesión» fotográfica las jóvenes se van sin apenas cruzar palabras. «No quieren preguntarme nada», les dice Dunst, mientras una de las chicas pregunta a la otra: «¿cuántos seguidores crees que voy a sumar con esta foto?».
Desde luego «Aspirational» es una caricaturización pero que tiene su fundamento real: cómo no recordar a aquel niño español que por las mismas fechas se emocionó hasta las lágrimas ante el hecho de poder tomarse una foto con el futbolista argentino Leonel Messi. «¿Qué te ha dicho Messi?», le preguntó al zagal un periodista tras haber obtenido la foto. «Nada», fue la respuesta. Él quería la foto con Messi no las palabras del futbolista.
A decir verdad, los selfies no son algo absolutamente nuevo. ¿Quién no recuerda el mito de Narciso quien por vicisitudes de la vida termina enamorándose de su propia imagen lo que supone también su muerte ahogado mientras contempla su belleza en la rivera del río? No parece exagerado encontrar alguna lección moralizante de aquel «selfie mitológico» que, aplicado a las circunstancias actuales, invita a abrir los ojos no sólo a esa sobre exposición vanidosa sino también a esa falta de autenticidad que va de la mano de la manipulación de imágenes para aparentar ser quienes no somos.
Históricamente hablando el primer selfie fotográfico data de 1914 y la protagonista fue una adolescente de 13 años: la gran duquesa Anastacia, de Rusia. Si nos remontamos mucho más atrás y colocamos nuestra atención en ámbito religioso qué es la Sábana Santa o el ayate de la Virgen de Guadalupe sino dos selfies de peculiaridad sobrenatural. Pero en realidad el primer selfie es aún más antiguo, se remonta a Dios mismo y tiene un fundamento teológico: la Biblia.
En el capítulo 1 versículos 26 y 27 del libro del Génesis se dice claramente que Dios creó al hombre a imagen y semejanza suya. En este sentido, cada auto-fotografía humana sería una imagen que refleja algo de divino -la acción de Dios- y que remite a Él. Pero Dios es todavía más original y quiso sacarse el «selfie más perfecto» de todos: Jesucristo.
Ciertamente Jesucristo no es una imagen de Dios sino Dios en persona. Y es aquí en definitiva donde encontramos una explicación teológica de los selfies: en el fondo los autoretratos son expresiones de cercanía, de esa capacidad creadora sembrada por Dios en los corazones humanos y que queda materializada en imágenes. No es, por tanto, una simple amauterización de la fotografía posibilitada por las tecnologías sino expresiones muchas veces instintivas que por medio de la reflexión nos revelan ese anhelo de eternidad para el que hemos sido hechos. Cada foto es una forma de decir «existo», «yo también soy parte de la raza humana» y, todavía a un nivel más profundo, «soy imagen y semejanza de Dios». En este sentido podemos decir que hay un anhelo de eternidad en cada autoretrato.