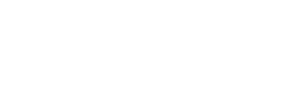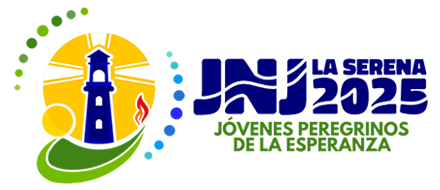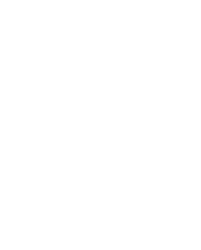En este día, en que numerosas autoridades asumen diversas funciones tanto en el Gobierno como en el Parlamento de la Nación, es imperioso señalar que una auténtica democracia es el fruto de la aceptación convencida de los valores que inspiran los procedimientos democráticos: la dignidad de toda persona humana, el respeto de los derechos del hombre, la asunción del « bien común » como fin y criterio regulador de la vida política. Si no existe un consenso general sobre estos valores, se pierde el significado de la democracia y se compromete su estabilidad.
La doctrina social de la Iglesia, individua uno de los mayores riesgos para las democracias actuales en el relativismo ético, que induce a considerar inexistente un criterio objetivo y universal para establecer el fundamento y la correcta jerarquía de valores. Hoy se tiende a afirmar que el agnosticismo y el relativismo escéptico son la filosofía y la actitud fundamental correspondientes a las formas políticas democráticas, y que cuantos están convencidos de conocer la verdad y se adhieren a ella con firmeza no son fiables desde el punto de vista democrático, al no aceptar que la verdad sea determinada por la mayoría o que sea variable según los diversos equilibrios políticos. A este propósito, hay que observar que, si no existe una verdad última, la cual guía y orienta la acción política, entonces las ideas y las convicciones humanas pueden ser instrumentalizadas fácilmente para fines de poder. Una democracia sin valores se convierte con facilidad en un totalitarismo visible o encubierto, como demuestra la historia.
Quienes tienen responsabilidades políticas no deben olvidar o subestimar la dimensión moral de la representación, que consiste en el compromiso de compartir el destino del pueblo y en buscar soluciones a los problemas sociales, y no el prestigio o el logro de ventajas personales. Por ello, entre las deformaciones del sistema democrático, la corrupción política es una de las más graves, porque traiciona al mismo tiempo los principios de la moral y las normas de la justicia social; compromete el correcto funcionamiento del Estado, influyendo negativamente en la relación entre gobernantes y gobernados; introduce una creciente desconfianza respecto a las instituciones públicas, causando un progresivo menosprecio de los ciudadanos por la política y sus representantes, con el consiguiente debilitamiento de las instituciones. La corrupción distorsiona de raíz el papel de las instituciones representativas, porque las usa como terreno de intercambio político entre peticiones clientelistas y prestaciones de los gobernantes. De este modo, las opciones políticas favorecen los objetivos limitados de quienes poseen los medios para influenciarlas e impiden la realización del bien común de todos los ciudadanos.
Junto con saludar con los mejores augurios a todas las nuevas autoridades, aseguren por medio de su vocación pública, que el Estado esté siempre al servicio de los ciudadanos como gestor de los bienes del pueblo, administrándolo solo en vista del bien común.